Prólogo del libro La revolución imposible, de Yassin Al-Haj Saleh (Agapea, 2018)
En un libro de reciente publicación, El fin del intelectual francés, el historiador israelí disidente Shlomo Sand repasa desde su nacimiento la tradición muy francesa del intelectual comprometido. Tras relativizar el compromiso histórico general de los intelectuales públicos y señalar también las sombras de los que, de Zola a Sartre, Europa ha reconocido como figuras engagés, Sand explica con notable brillantez las razones de su extinción: “La aflictiva desaparición del proletariado, los efectos devastadores del maoismo derrotado en China, las consecuencias decepcionantes y a veces horribles de la descolonización y, en una etapa posterior, el hundimiento final de los regímenes comunistas de la Europa del Este y de Rusia engendraron un clima de ideas que preparó el terreno para la llegada de intelectuales portadores de ideologías que se cuidaban bien de formular proyectos sobre el futuro. Quienes están ahora en el candelero son los hombres de letras que temen y repudian toda evocación de un nuevo horizonte, más allá del momento presente”. Si a esto añadimos el vínculo orgánico entre el discurso y la academia y el desplazamiento de la autoridad pública, incluida la académica, a la actualidad sin tiempo del mercado (y, por lo tanto, del periodismo comercial) no es extraño que el viejo intelectual comprometido, a veces inmodesto pero abierto al mundo, haya dejado su lugar a dos figuras irreconciliables e igualmente estériles: el activista aislado en su militancia especializada y la estrella o celebridad, enfermizamente visible, no importa en qué esfera: el fútbol, la música o la televisión. Obviamente Henri-Levy o Houellebech, que no son activistas, se parecen mucho más a Cristiano Ronaldo o a Belén Esteban que a Sartre, Foucault o Camus.
El último intelectual que pretendió aportar vigencia universal a las luchas multiconcretas no fue francés y sólo fue a medias occidental. Me refiero al palestino y estadounidense Edward Said que, decepcionado de la ceguera parcial de Sartre, se tomó sin embargo muy en serio su imperativo de “dar voz a los que no tienen voz” en un ámbito público dominado ya por las diferentes hasbaras y por el beneficio comercial inmediato. Desde su muerte en 2003 ese espacio público, cada vez más ceñido a la autoridad del mercado, se ha vuelto crecientemente restringido para las voces subalternas o no funcionales en general. Al mismo tiempo una cierta ilusión de transparencia, asociada a la tecnología, ha hecho concebir a los disfuncionales la esperanza de un cambio sin sujeto a través de la difusión de mensajes auto-enunciados, evidentes por sí mismos y no necesitados de esos mensajeros intelectuales privilegiados que, por otra parte, han sucumbido, al menos en Europa, a la tentación televisiva. El caso de las revoluciones árabes es trágicamente ejemplar: en ausencia de organizaciones políticas democráticas y de líderes intelectuales investidos de autoridad pública, se confió en que las imágenes mismas difundidas en las redes servirían para derrocar regímenes injustos y, aún más, para construir regímenes nuevos. Si algo han demostrado las revoluciones árabes, finalmente derrotadas, es (primero) que los viejos partidos y los viejos discursos, aunque sigan gobernando, están muertos; pero también (segundo) que la transparencia no existe, y aún menos la tecnológica, y que la única manera de enterrar esos partidos y esos discursos muertos es sustituyéndolos por organizaciones y discursos vivos.
El caso de Siria es ejemplar porque es también paradójico. Es ejemplar porque demuestra hasta qué punto, más allá del periodismo ciudadano y las denuncias transparentes de consumo y olvido inmediato, un proceso transformador, y más si queda abortado por la violencia extrema, necesita siempre “voces que den voz a los que no tienen voz” (en muchos casos porque la han perdido junto con el cuerpo mismo). Necesitamos activistas del pensamiento, intelectuales comprometidos que no sólo fotografíen los crímenes sino que traten de explicarlos; que no se limiten a documentar el horror, cosa sin duda imprescindible, sino que exploren las relaciones entre los cuerpos vivos y entre los cuerpos vivos y los cuerpos muertos, es decir, que exploren los marcos sociales, económicos, antropológicos, históricos en los que ese horror se ha gestado poco a poco y se transforma día a día, transformando a su vez a sus protagonistas activos o pasivos; necesitamos mediadores mentales, en definitiva, que no sólo organicen sobre el terreno comunidades de supervivencia y resistencia sino que anticipen, a partir de ese horror, sin optimismo mercantil ni desesperación derrotista, soluciones éticas y realistas.
Pero el caso de Siria, si ejemplar, es también paradójico: porque lo cierto es que Siria sí tiene a su Zola, a su Camus, a su Sartre, a su Edward Said y no es francés sino sirio. Se llama Yassin Al-Haj Saleh y es autor de este libro preciso y terrible, La revolución imposible, que explica, entre otras cosas, por qué su voz, junto con la de sus compatriotas, es inaudible en Europa: precisamente porque es sirio. Hay que acudir al último capítulo para entender que no se trata de una cuestión personal. Se trata de que los sirios no son importantes, ni a derecha ni a izquierda, para ninguno de los que, de palabra o de obra, se ocupan de Siria. Hay que decirlo claramente: también para librarse de un objeto de conocimiento hace falta un discurso; también para ignorar, olvidar, rodear o explotar una tragedia ajena hace falta nombrarla. No sin razón -y un punto de irritación contenida- denuncia Yassin Al-Haj Saleh esta forma de nombrar Siria y a los sirios como una prolongación colonial perfectamente coherente, por lo demás, con las prácticas del régimen asadista: “Se nos niega la potestad del conocimiento; es decir, nuestra capacidad para proporcionar datos y análisis más informados sobre lo que sucede en nuestro país. O bien lo que decimos sobre nuestra causa carece de valor, o bien se nos limita a los ámbitos más bajos del conocimiento, como fuente de citas que el periodista o el investigador occidental añadirán al conocimiento que ellos mismos producirán. Sin embargo, pocas veces se apoyan en nuestros análisis, difundidos sin restricciones en Occidente”. Este silenciamiento interesado de los protagonistas vivos se llama dictadura en el caso del gobierno de Damasco; se llama imperialismo en el caso de las potencias que intervienen en Siria desde hace años para evitar una transformación desde abajo; y se llama elitismo colonial en el caso de las izquierdas occidentales que, desde la ignorancia más supina y la arrogancia más eurocéntrica, declararon improcedente o sospechosa la revolución de 2011, hoy derrotada, y siguen nombrando paladín de la justicia universal -del socialismo, el humanismo y el anti-imperialismo- al responsable primero y principal de la muerte, tortura, violación, desaparición y desplazamiento de millones de sirios.
Recuerdo que en una ocasión preguntaron a Yassin Al-Haj Saleh, militante marxista desde su juventud, si seguía siendo comunista. Su respuesta sería un poco la mía. Respondió que “seguía creyendo en los mismos principios y los mismos valores”, pero que se había dado cuenta de que esos principios y valores no son los que defienden los que se llaman hoy a sí mismos comunistas. El diagnóstico del autor es duro y desgraciadamente atinado: “Mi estimación es que la base de esas posturas patriarcales retrógradas por parte de nuestros amigos antiimperialistas, es doble. En primer lugar, la transformación de la izquierda comunista y sus herederos hacia posturas típicas de la clase media educada, separada del sufrimiento humano, e incapaz de innovar. Esto se relaciona con las transformaciones de la economía en los países capitalistas centrales, la desindustrialización, el retroceso del peso de la clase trabajadora industrial y la aparición de la izquierda del campus, que no hace nada y sabe poco, a pesar de su posición en la academia. Ya no hay nada revolucionario ni liberador en su formación y no libran ningún verdadero conflicto. En segundo lugar, están los esquemas ideológicos de la guerra fría; es decir, el conocimiento por reminiscencia, al estilo platónico, y también, la esterilidad intelectual y la escasez de innovación”. Todos estos límites de la izquierda occidental, que dificultan la intervención también en sus propios países y que son aplicables a la muy europea tradición izquierdista árabe, quedaron expuestos a la luz cuando los pueblos de la región, sin preguntar, se alzaron contra sus dictadores. ¿Qué descubrimos entonces? Que, sorprendidos todos un poco a contrapié, los islamistas tenían recursos para reaccionar, los imperialistas tenían recursos para reaccionar y los propios dictadores tenían recursos para reaccionar. La izquierda no. Y, porque no los tenía, desde su posición un poco marginal, en lugar de solidarizarse con los que se jugaban y perdían la vida luchando contra los dictadores, los islamistas y los imperialistas, cedió el terreno a los islamistas, los imperialistas y los dictadores, identificándose además con la ultraderecha europea y su barbarie elitista e islamófoba. Las revoluciones árabes han dejado a la izquierda tradicional en la cuneta de la historia; aún más, han vuelto tradicional a la izquierda en América Latina, que se quería innovadora y democrática. Siria, sí, ha sido y es la tumba de miles de sirios ignorados; pero ha sido y es también la tumba de la izquierda. En el capítulo 12, sin falsas esperanzas ni falsas desesperaciones, Yassin Al-Haj Saleh, al tiempo que describe la única “solución realista” para Siria, enuncia también los valores y principios -comunistas o no- para un impostergable rearme discursivo y organizativo de la izquierda.
Digo todo esto para señalar a un tiempo los obstáculos y las virtudes de este libro: las virtudes que, por eso mismo, constituyen un obstáculo. Este libro explica lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Siria, cosa que casi nadie quiere saber; este libro analiza la historia reciente de Siria, las entrañas de la dinastía asadiana, las causas de la revolución de 2011 y las de su derrota a partir de 2013, cosa que a casi nadie le importa. Ahora bien, si aceptamos el supuesto contrario (el de que todo el mundo quiere saber lo que ocurre en Siria y colaborar en una paz justa y democrática para los sirios), este libro es sencillamente irrenunciable. El lector español tiene ya acceso a una breve pero sólida bibliografía sobre la Siria convulsa, tanto narrativa como ensayística y documental: Cuando la revolución termine, de Leila Nachawati, El caparazón, de Mustafa Khalifa, el terrible Diario del asedio a Duma, de la desaparecida compañera de Yassin, Samira Khalil; o el completísimo relato activista de Leila Al Shami y Yassin Kassab País en llamas; o también -de especialistas españoles- el más académico, Siria: revolución, sectarismo y yihad de Álvarez Osorio o el más periodístico, Siria, el país de las almas rotas de Javier Espinosa y Mónica G. Prieto. Pero La revolución imposible está investido, a mis ojos, de una autoridad adicional. No me refiero -y casi me disgusta mencionarlo- al sufrimiento de su autor: sus 16 años de prisión, la vida en la clandestinidad, la pérdida de amigos, compañeros y familiares, incluida su mujer (que era las tres cosas) o su exilio ahora en Estambul. Todo estos padecimientos son sólo la consecuencia de un compromiso político que, en el caso de Al-Haj Saleh, ha adoptado también, o sobre todo, la forma de un -digamos- compromiso de distancia: acercar el cuerpo, alejar la mente. Quiero decir que, si Al-Haj Saleh es el Camus, el Sartre y el Edward Said de Siria no es porque sea sirio o haya estado en la cárcel, pues no era ése el caso ni de Camus ni de Sartre ni de Said, sino porque, como ellos, entiende que, sin mediación intelectual, sin palabras públicas ordenadas en un discurso honesto y preciso, sin conocimiento abierto y conflictivo de la historia, no hay ninguna posibilidad de intervenir en ella de manera liberadora. Ese es el trabajo de Al-Haj Saleh: comprender. Lo hizo en el calor de la revolución primera y en el fragor de la explosión sucesiva; y lo hace ahora desde Estambul, donde colabora con la publicación en árabe Al-yumhuriya (de la que es responsable, por cierto, otro imprescindible Yassin, Yassin Swehat, mitad sirio y mitad gallego, que lleva años tratando de contarnos en español lo que su tocayo cuenta en árabe y sin cuya intervención este libro, magníficamente traducido por Naomí Ramírez, no habría sido posible).
Si acercarse con el cuerpo y alejarse dos pasos con la mente (para orientar en público a los que están demasiado cerca o demasiado lejos) es lo que define a un intelectual, nunca han sido los intelectuales más necesarios. Desde 2011 algunos tuvimos la suerte de seguir los avatares sirios a través de los trabajos de Yassin Al-Haj Saleh (y de otros sirios o casi-sirios a los que traducía precisamente Naomí Ramírez: Salame Keile, Elias Khouri, Subhi Hadidi). Pues bien, La revolución imposible recorre de nuevo todo ese largo y sangriento septenio en el que el eslogan “Asad o nadie” -cuyo nihilismo analiza Al-Haj Saleh en el capítulo 4- se va haciendo realidad de la manera más trágica: Asad y nadie. Lo había explicado muy bien el propio autor en un artículo de mayo o junio de 2011 a través de una metáfora sintética y brutal: la de esa “sociedad-bomba” construida durante cuarenta años por la dinastía asadiana a fin de que cualquier tentativa de liberación, por pequeña o parcial que fuera, desencadenase un gran estallido nacional, regional e internacional: Asad o quemamos el país era, más que una consigna, un efecto mecánico del propio entramado dictatorial. Lo que Al-Haj Saleh describe en detalle es ese efecto mecánico, su saturación del espacio y su despliegue en el tiempo, antes y después de la revolución, frente a la voluntad subterránea de los sirios que, privados de esfera política, han tratado de sobrevivir y combatir la dictadura.
Hay que aclarar que Yassin Al Haj Saleh no escribe crónicas o testimonios personales. No es un periodista ni un analista. Es un intelectual; un intelectual con el cuerpo dentro. Le interesan precisamente los vínculos teóricos entre los mecanismos de poder y los cuerpos concretos que los transmiten o los sufren. En La revolución imposible el autor nos cuenta cómo la revolución de 2011 ha quedado sepultada bajo tres capas sucesivas que son cronológicas pero también acumulativas y performativas: la guerra civil desde octubre de 2011, la sectarización a partir de 2012 (con el enfrentamiento suní-chií alimentado por el régimen y enseguida por Irán y por el yihadismo) y la internacionalización posterior con la intervención concertada entre EEUU y Rusia contra Daech (ver el capítulo 11). Para entender este proceso Al Haj Saleh tiene que atender a lo más menudo y a lo más general: detallarnos la composición interna del régimen, la connivencia orgánica entre familias mafiosas, ejército y secta, la oposición rural/urbano y su relación con las clases y las corrientes religiosas, las tensiones geopolíticas y sus repercusiones locales; pero tiene también que penetrar en profundidad las cristalizaciones propiamente sirias de temas, por así decirlo, universales: los símbolos en disputa, la degradación del lenguaje y, sobre todo, el nihilismo de la violencia, esa violencia que por sí misma ha ido seleccionando -darwinismo al revés- a los más duros y fanáticos y concediendo el protagonismo a minorías hasta hace poco aisladas de la mayoría social y cuyos componentes, enfrentados a muerte entre sí, acaban por disolverse, sin diferencias, en las penumbras del régimen. En la guerra civil española, la anarquista y filósofa francesa Simone Weil tuvo esta misma experiencia: la de que, en un conflicto armado cada vez más feroz, sólo hay dos clases sociales, los que tienen armas y los que no tienen armas, y que “un abismo separa a los hombres armados de la población desarmada, un abismo en todo semejante al que separa a los pobres de los ricos”. La tesis de que, a través de la violencia, todo es régimen, es muy dura de aceptar, y no debe ser fácil de enunciar, para un intelectual con el cuerpo dentro que puso tantas esperanzas y se expuso a tantos peligros apoyando la revolución; y que, cuando ésta se armó a través del Ejército Sirio Libre, advirtió de los peligros pero confió en la posibilidad de gestionar la defensa militar desde los sectores civiles organizados. Ahora bien, Yassin Al Haj Saleh -lo hemos dicho- ni se hace ilusiones ni sucumbe a desesperaciones. Sabe que la revolución ha quedado sepultada (que no muerta) bajo esas capas -guerra civil, guerra sectaria, guerra inter-imperialista- que dificultan todo optimismo: “Siria ofrece hoy un ejemplo de Estado horadado como geografía, desmembrado como entidad, desamparado como sociedad y bestializado como régimen: un ideal de no-patria, lo que la hace candidata a infiltraciones de todo tipo”.
¿Hay alguna solución? Al Haj Saleh sabe que, allí donde “la justicia no tiene fuerza y la fuerza no es justa” y donde los tres enemigos que hay que combatir de manera simultánea son radicalmente injustos (la dictadura fascista, el yihadismo igualmente fascista y el imperialismo multinacional) hay motivos para sentirse descorazonado. Pero sabe también lo importante que es, en medio de la violencia cegadora e igualitaria, mantener un programa y un objetivo. Al Haj Saleh lo tiene: “una solución justa para Siria se basa en la conformación de una nueva mayoría política en el país, en la que una amplia mayoría de los sirios reconozcan a sus representantes políticos, que rompa con el gobierno minoritario (oligárquico), y que funde una nueva Siria con un sistema de gobierno inclusivo. Ello exige liberarse del gobierno asadiano, de Daesh, y de los grupos salafistas yihadistas, una igualdad política y cultural para los kurdos, sin dominio nacionalista, y la fundación de una Siria democrática basada en la ciudadanía”. El lector que llegue hasta el final del libro comprenderá cuánta paciencia, conocimiento y realismo fundamentan esta propuesta.
Alguien podrá pensar que este libro habla de Siria y su revolución derrotada, de la dictadura asadiana y de Oriente Próximo, del imperialismo y de la cuestión kurda (muy interesantes y polémicos los capítulos 10, 11 y 13), del yihadismo y de la violencia. No. Este libro habla de todos nosotros. Una de las tesis que ha sostenido Al-Saleh en los últimos años es la de que Siria revela y representa un derrotero universal y que, por tanto, no se puede pensar en Siria, y aún menos en un mundo globalizado, sin pensar en el destino común. Por esa razón, cada vez que elaboramos un discurso para olvidar, negar o evitar Siria nos hacemos daño a nosotros mismos. Es una advertencia clara a los europeos, de derechas y de izquierdas, que no deberíamos desatender. Nos lo dice uno de los pocos intelectuales vivos, junto al camerunés Achille Mbembe, que sigue pensando en términos universales. Ninguno de los dos es francés y eso es una buena noticia. Porque, al menos desde Franz Fanon, el mundo lleva muchos años esperando a que, frente a relativismos y multiculturalismos elitistas occidentales, sean los no europeos, tantas veces víctimas suyas, los que se hagan cargo de la universalidad que los europeos traicionaron y siguen traicionando. En Siria es más fácil morir que en Francia o España, pero Siria -como demuestra Yassin Al-Haj Saleh- es un sitio mejor para pensar. Y para pensar en el destino de todos.
Túnez, 2 de febrero de 2018, cumpleaños de Samira Khalil.
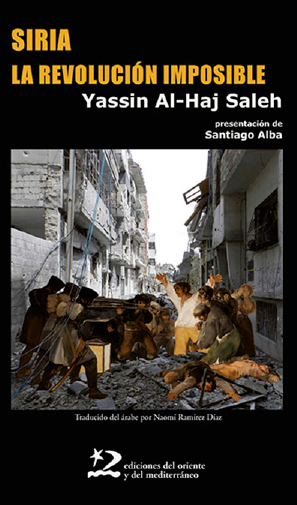
Viento Sur








