
1. Exordio: la crisis del ‘Estado democrático moderno’.
En 1994, el gran pensador, historiador y analista social de formación marxiana, Eric Hobsbawm, publicaba La edad de los extremos, título de su interpretación histórica del que él mismo califica de «corto siglo veinte» -el último volumen de la serie que abarca la evolución del sistema-mundo desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Refiriéndose al proceso de la crisis sistémica ya en curso en el momento en que escribe, Hobsbawm afirma: «Lo que está en crisis son las creencias y principios en los que se fundaba la sociedad desde que los Modernos habían ganado su famosa batalla contra los Antiguos en los albores del siglo XVIII: esos postulados racionalistas y humanistas, comunes al capitalismo liberal y al comunismo, que hicieron posible su breve, pero decisiva, alianza contra el fascismo, que los rechazaba». Y agrega: «Esa crisis moral, sin embargo, no es solo una crisis de los postulados de la civilización moderna: es también una crisis de las estructuras históricas de las relaciones humanas que la sociedad moderna había heredado de un pasado preindustrial y precapitalista, y que le habían permitido funcionar». Cualquiera pensaría que Hobsbawm, en 1994, ya estaba divisando la crisis mundial como lo haría la ciudadanía del común gallega desde la compostelana Praza do Obradoiro, alzada en rebelión cívica durante el invierno de 2002-2003 con la consigna de Nunca Máis, y asimismo la enorme marea de ciudadanos indignados en las innúmeras plazas de todo el ámbito hispano desde mayo de 2011.
Para Hobsbawm, la crisis no era solo económica, social y político-institucional. Era, por añadidura, una crisis de valores. Así, la involución provocada por la contrarreforma reaccionaria que se había desencadenado ya entonces en todos los niveles de la realidad social, no nos arrastraba de vuelta a los tiempos previos a la IIª Guerra Mundial, sino a antes de la Revolución Francesa de 1789 a 1794. No sólo estaba destruyendo el welfare state, el estado de bienestar conquistado por los ciudadanos al precio de sangre, cárceles y lágrimas -y en todo caso solamente en algunas regiones del sistema-mundo, primordialmente de su espacio central, y con forzada contribución de su periferia. No solo estaba transformando el Estado-social en Estado-penal, el Estado-providencia en Estado-penitencia -como diagnosticó con amarga ironía Loïc Wacquant en Les prisons de la misère. Estaba, además, dinamitando los cimientos mismos del estado moderno y, por tanto, de la cultura y los valores democráticos y republicanos. Y destruía, además, enriquecedoras culturas, valores y relaciones humanas heredadas de pasadas etapas históricas o aportadas por los pueblos de la periferia del sistema, como las inherentes a la noción de comunidad reelaborada por un Tönnies y un Bauer, o las recuperadas por Boaventura de Sousa Santos en su Epistemologia do sul.
Esa crisis del ‘Estado moderno’ resultaba ya manifiesta -y lo resultaría cada vez más con el paso de los años, hasta hoy mismo- si examinábamos con atención el modelo conforme al que había sido diseñado en nuestros ámbitos cultural-políticos, y lo contrastábamos con las realidades sociopolíticas sobre las que estaba instalada, con una cierta gama de variantes, esa superestructura jurídico-política modélicamente elaborada a partir de las revoluciones liberales del siglo XVIII en adelante, nacida en la Europa occidental y en los EEUU de Norteamérica, progresivamente exportada al resto del mundo, y virtualmente universalizada a partir de la implosión de la Unión Soviética y los Estados europeos del ‘socialismo real’. Curiosamente, y en aparente paradoja, al tiempo que se universalizaba la implantación del modelo del Estado democrático liberal, surgía y se agravaba su deterioro, entraba en crisis su auténtica vigencia y se ampliaba su divergencia con la realidad social. En términos de Gramsci, podríamos afirmar que se divorciaban entre si la ‘sociedad política’ y la ‘sociedad civil’ realmente existentes en cada caso. Hasta el punto de que, ya a comienzos del siglo XXI, se podría pensar que estábamos empezando a vivir el desbordamiento de los límites de posible correspondencia o congruencia entre ese diseño modélico de ‘Estado democrático de derecho’ y la realidad de las cambiantes estructuras sociales y de clases, la trama del capital transnacionalizado y la concentración oligárquica de los poderes económico, mediático y -su seguro servidor- político. La expresión más elocuente de esa crisis -la relación crecientemente conflictiva entre el común ciudadano y la élite del poder, en léxico de Wright Mills- había comenzado en la periferia del sistema a finales del siglo XX, y eclosionaría luego en las redes mundiales de organizaciones cívicas sectoriales de combate, los movimientos altermundistas con el lema de ‘actuar localmente’ y ‘pensar globalmente’ -y viceversa- y, al cabo, la serie de Foros Sociales como lugares de encuentro y fragua de estrategias conjuntas a nivel mundial, continental y ‘local’, en secuencia combinada e ininterrumpida desde 2001 a 2011.
Podrían esquematizarse en cuatro dimensiones las vertientes de esa crisis del Estado, es decir, los problemas cardinales de la relación asimétrica entre el modelo y la realidad, o entre la superestructura jurídico-política hoy existente y la realidad socio-política actual. Esas cuatro dimensiones son las siguientes. Por una parte, está la relación entre Estado y Nación, y ahí se sitúa la temática de las «cuestiones nacionales» -una de las más candentes, dado que el modelo originario fue definido como Estado-nación. Esa es la temática que me fue encomendada por los editores, y que por tanto abordaré a continuación e intentaré elucidar en el contexto específico del Estado español. Mas no me resisto a dejar enunciadas las otras tres dimensiones de la crisis del modelo de Estado. Son éstas: 1. la relación entre Estado y clases sociales o estructura social -donde subyace la cuestión del ‘contenido de clase’ del poder político en el Estado, tema crucial en el pensamiento político de la izquierda, por más que muy ‘olvidado’ en los últimos tiempos por las organizaciones políticas de la izquierda -con escasas excepciones. 2. la relación entre Estado y base económica -con el gravísimo problema del abandono por el Estado de la dirección política de la economía, la virtual desaparición de una política macroeconómica merecedora de tal denominación y la conversión de los gobiernos en algo así como simulacros de consejos de administración del ‘Estado X S.A.’ a las órdenes de los mercados -con racionamiento de víveres incluido, es decir, austeridad, para ‘los de abajo’ claro es. Y 3. la relación entre Estado y ciudadanía -con la volatilización fáctica de buena parte de los derechos y libertades cívicas y sociales, y la virtual reconversión de los ciudadanos en súbditos -y, en especial, de los trabajadores en siervos. Pero, reitero, seré, por una vez, disciplinado y solo abordaré aquí la primera de esas cuatro temáticas.
2. Estado y Nación: el conflicto Nación versus Estado.
«Unha nación ceibe é aquela que posúe o absoluto control sobor dos seus propios recursos e poderes internos, e que non sofren restrición algunha na súa interrelación con todas as outras nacións en semellantes circunstancias salvo as restricións establecidas pola natureza. ¿É éste o caso de Irlanda? ¿Se estivese en vigor o Home Rule Bill [Estatuto de Autonomía], sería éste o caso de Irlanda? Para ámbalas dúas preguntas a resposta é: non; máis enfáticamente: NON!». (James Connolly, Nacionalismo e imperialismo, Compostela, Laiovento, 1993. (Título original: Selected Writings, Pelikan Books, 1973).
El texto que antecede forma parte de un artículo publicado por James Connolly en el Worker’s Republic el 12 de febrero de 1916. El 24 de abril de ese mismo año se subleva Irlanda -en singular, Dublín- y se proclama la República. Connolly es vicepresidente del Gobierno Provisional. En el combate que se entabla con las tropas inglesas cae herido y, seguidamente, preso. Con la herida gangrenada, los militares ingleses lo conducen en unas angarillas ante el pelotón de fusilamiento. Era el día 12 de mayo. En las jornadas precedentes había corrido la misma suerte toda la élite dirigente del nacionalismo radical irlandés y de la sublevación popular, en la que habían caído 1.351 compatriotas suyos.
James Connolly, nacido en la escocesa Edinburg de padres irlandeses emigrados, cristiano y marxista, pacifista enfrentado -como Jean Jaurès en Francia- a los socialistas que habían caído en la trampa de la confrontación bélica de 1914, nacionalista «radical», tenía entonces cuarenta y siete años. No cumpliría en vida ninguno más. A Jaurès lo asesinan por ser leal a la clase obrera francesa y congruente con el internacionalismo socialista. A Connolly lo fusila el ejército inglés por ser congruente con el mismo internacionalismo obrero y leal a su nación irlandesa colonizada por Inglaterra. Lo fusilan: una manera como cualquier otra de retirarle la voz y el voto emancipadores. A lo sumo, una manera más traumática que otras. Menos humillante, en cambio. Hoy mismo, en nuestro entorno celtibérico, alguien diría, tal vez: se lo ganó a pulso. Alguien: tal vez ese mismo alguien que hoy califica de arrogante, incluso provocador -y, claro está, anticonstitucional- el cívico y pacífico proceso independentista catalán.
Ya ves, lector: no necesitas preguntarte más por qué he traído aquí ese texto. En cambio, será necesario elucidar por qué surgen con tanta frecuencia ese tipo de conflictos -finalmente violentos, unos, o perseverantemente pacíficos, otros, pero siempre uno y el mismo in nuce, en substancia- entre la realidad Nación y la realidad Estado.
«Aínda que o marxismo como tal se opón á ideoloxía nacionalista, ten que distinguir con moita claridade entre o nacionalismo dos opresores e o nacionalismo dos oprimidos. Por tanto ten que apoiar todas as loitas pola liberación nacional, ou polo dereito á autodeterminación das nacións asoballadas (…). A razón disto non é soamente que os socialistas se opoñan a todas as formas de opresión (nacional, racial, sexual ou de clase), senón que tamén hai unha relación dialéctica entre internacionalismo e dereitos nacionais. O internacionalismo socialista non se pode desenvolver sen que o movemento socialista recoñeza os mesmos dereitos a todas as nacións».
Estado y Nación son conceptos que se refieren a realidades situadas en niveles. estratos o instancias diferentes en la estructura de una misma formación social. La Nación es una realidad socio-política; el Estado es una realidad político-institucional. La Nación radica en el ámbito de la ‘sociedad civil’, entendida en el significado definido por Gramsci, mientras que el Estado se sitúa en el de la ‘sociedad política’. El Estado es una construcción elaborada mediante un ordenamiento jurídico-político: es una super-estructura jurídico-política. La Nación, no. En la Nación hay elementos superestructurales, de índole cultural e ideológica -como los hay en toda ‘sociedad civil’- pero no político-institucionales. El Estado es, en palabras de Bauer, «la corporación territorial más importante», se asienta sobre un territorio deslindado por el espacio de vigencia de sus instituciones jurídico-políticas, es decir, de su ordenamiento jurídico público y privado, que delimita el espacio de su soberanía entendida como el ejercicio del poder institucionalizado -desde un Código civil a una moneda de curso legal, por ejemplo. No en el sentido de la soberanía como atributo de los ciudadanos libres que integran una Nación. El territorio es, pues, en principio, un elemento basilar de la existencia del Estado. En cambio, el territorio no es un elemento necesario para la existencia de una Nación.
Las definiciones ‘descriptivas’ que enumeran una serie de elementos configuradores de la nación, y mencionan como uno de ellos un «territorio común de habitación» (la ‘famosa’ de Stalin, p.e.), no son válidas. Los pueblos nómadas, por ejemplo, constituyen naciones sin territorio estable -como lo eran los pueblos originarios de América del Norte, antes de su virtual exterminio. O pueblos extendidos por uno o incluso varios continentes, como el judío o el gitano. A la inversa, los pueblos originarios de las Américas central y del sur -la mal llamada América Latina- son naciones, y así se han proclamado en los sucesivos FSM (Foros Sociales Mundiales), con independencia de los espacios estatales construidos -y no por ellos- a raíz de la independencia de las colonias hispanas y portuguesas: desde los mayas guatemaltecos a los mapuches del cono Sur, pasando por los diversos pueblos andinos. La actual constitución de Bolivia declara plurinacional al Estado boliviano, refiriéndose a pueblos como los quechuas o los aymaras que son naciones, y por tanto sujetos de soberanía, y no a territorios peculiares de cada uno de ellos -a diferencia, por ejemplo, de las diversas naciones asentadas en el espacio territorial del Estado español, como resultado de procesos históricos tan completamente distintos como lo son el europeo y el americano. Se trata pues, en suma, de la problemática de las que Löwy denomina «naciones extra-territoriales», o «comunidades nacionales heterodoxas» -entre las que, por cierto, menciona a «los negros de Estados Unidos»- es decir, realidades o ‘hechos’ nacionales cuya existencia colisionaba con definiciones descriptivas ‘a lo Stalin’: «ese marco rígido y dogmático [que] era un verdadero lecho de Procusto ideológico».
Tanto la Nación como el Estado son constructos históricos, son fenómenos y realidades forjadas por el devenir histórico. Es ése el sentido que tiene en Bauer la noción comunidad de destino como atributo del concepto de nación: no un sentido determinista de predestinación de un pueblo, sino, por el contrario, un proceso dialéctico y aleatorio, «comprender la nación como el producto jamás acabado de un proceso [histórico] constantemente en curso». En ese proceso, la formación de la Nación y la del Estado, ni son simultáneas, ni se culminan necesariamente ambas. Esto sí: la Nación es lógica e históricamente previa -pre-existe- al Estado. El Estado, como realidad exclusivamente superestructural, ni puede lógicamente construirse sobre un vacío sociocultural y sociopolítico, ni históricamente puede nacer sin que previamente exista la comunidad de origen y de cultura que lo dota de sentido y engendra. Pero también, a la inversa, que una nación exista y camine en la Historia no predetermina que llegue a construir su propio estado. No basta que exista objetivamente una realidad nacional -que puede ser una realidad políticamente inerte. Depende también de la existencia o no de condiciones o ‘factores subjetivos’, en expresión de Löwy, como la existencia de una conciencia de identidad en su conciencia social, de su asunción por el conjunto de sus clases sociales, o por la(s) dominante(s) y dirigente(s), o sólo por las dominadas y subalternas, y de una voluntad de afirmarse, autoorganizarse y decidir su destino: autodeterminarse, en suma -Habermas lo expresó a su manera distinguiendo entre nación nacida y nación querida-. Precisamente las naciones, tanto las extra-territoriales como las que se forjaron históricamente en espacios geográficos determinados, y por tanto disponían del territorio necesario para la existencia de la «institución territorial» que es el Estado, pero no dieron construido su propio edificio político-institucional, o fueron desposeídas del que habían construido en el pasado, son precisamente Naciones sin Estado. Y he ahí, entonces, el problema nacional no resuelto: he ahí las conflictivas cuestiones nacionales.
El origen de la dimensión conflictiva de las ‘cuestiones nacionales’ radica en la identificación de ‘nación’ con ‘estado’ -o el establecimiento de una relación biunívoca entre ambos- y del status de ciudadanía con el de nacionalidad de los individuos humanos. Históricamente, la concepción política de la nación nace con la Revolución Francesa, es decir, con la transformación de los individuos humanos en ‘hombres libres’, de súbditos en ciudadanos, de ‘sujetos’ -sujets- al poder de un soberano a titulares ellos mismos de la soberanía. Es elocuente el rótulo de la histórica «Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano» -explicitación que, curiosamente, no figura en la de las Naciones Unidas. Los procesos revolucionarios inspirados en el ideario ‘Moderno’ de la Ilustración del XVII-XVIII europeo confrontado a las concepciones autocráticas del poder político, subvierten y quiebran las superestructuras del ‘Antiguo’ Régimen -el triunfo de los ‘Modernos’ sobre los ‘Antiguos’, en la ya referida imagen de Hobsbawm- , invierten la titularidad de la soberanía -Marx diría que ponen sobre sus pies lo que estaba ‘patas arriba’- y declaran la libertad, la igualdad y la fraternidad como atributos ínsitos en el status de ciudadanía y postulados del ejercicio de su poder democrático soberano -es decir, de la república. De ese modo, la nación viene a ser el conjunto de los ciudadanos que ostentan la soberanía del Estado democrático republicano -el pueblo soberano. Y el modelo del nuevo Estado así construido será denominado ‘Estado-nación’, expresando una relación biunívoca e indisociable entre ambos términos.
Mas -recordémoslo- la Nación es una realidad sociopolítica, es decir, social, mientras que el Estado es una realidad jurídicopolítica, es decir, superestructural. El status de ‘ciudadanía’ se refiere a la condición de individuo libre en un Estado democrático, mientras que el de ‘nacionalidad’ se refiere al individuo en cuanto miembro de una Nación -de una comunidad nacional. Y si la nación, como realidad social forjada por la historia, es pre-existente al Estado -y por tanto al ‘Estado democrático moderno’-, cuando el edificio estatal se corresponde con una sola nación, es decir, cuando se trata de un Estado uni-nacional, la correspondencia biunívoca encaja sin problemas. Mas cuando la realidad sociopolítica sobre la que se asienta el Estado es plurinacional, una de dos, o el Estado se construye mediante una combinación de procesos constituyentes en los que cada nación ejerce su soberanía y decide libremente integrarse o no en una articulación -confederación- de estados -ellos sí, nacionales- , o el Estado construido, impuesto por uno o varios de los sujetos de soberanía nacional a los demás, será unitario pero plurinacional, y por tanto albergará un conflicto, declarado o potencial, de cuestiones nacionales no resueltas por articulación, sino sofocadas por imposición.
En el panorama mundial, y singularmente en el europeo, puede comprobarse que, hasta tiempos recientes, los estados uni-nacionales eran la excepción, que no la regla: la mayoría eran unitarios, pero plurinacionales -Imperio Austrohúngaro, Imperio zarista, algunos estados escandinavos- o, en algunos casos, subnacionales -como Polonia, o las dos Repúblicas alemanas, la Federal y la Democrática, durante la ‘guerra fría’. Varios de ellos fuerons resueltos, a resultas de conflictos bélicos como la Iª Guerra Mundial, o pacíficamente -países escandinavos, más recientemente países bálticos, Alemania, Chequia y Eslovaquia. Otros siguen a albergar todavía cuestiones nacionales no resueltas, ni violenta ni pacíficamente, sino sofocadas -más violenta que pacíficamente, si incluimos la «violencia institucional». El Estado español es un caso extremo: terminado el régimen fascista de la Dictadura franquista del Movimiento Nacional impuesta por la sublevación de 1936 contra la IIª República, la nueva constitución de 1978, no sólo no adecuó el diseño del estado a la realidad plurinacional, sino que, como veremos, agravó el problema definiendo dogmática y axiomáticamente a la nación por el estado y negando a nuestras naciones-sin-estado ‘periféricas’ -que habían tenido en el pasado estados propios- el derecho a la autodeterminación reconocido a los pueblos del mundo por las Naciones Unidas.
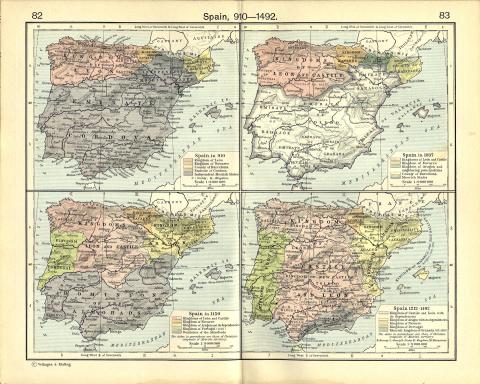
3. Las ‘cuestiones nacionales’ en la constitución española de 1978: la ‘concepción’ de la Nación desde el Estado.
«A los españoles se les redactó en 1977-78 el texto constitucional mejor preparado para la integración-disolución del Estado en el sistema de la Europa de la guerra fría. En la Constitución de 1978 las cesiones de soberanía posibles son prácticamente ilimitadas, superiores a las impuestas a Alemania e Italia después de su derrota en 1945. Y expeditas: basta una simple Ley orgánica [para realizarlas]». (Joan E. Garcés, Soberanos e intervenidos, Madrid, Siglo XXI, 2012. 4ª edición; 1ª ed. 1996).
«La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (…)». (Constitución española de 1978, art. 2º).
«(…) o primeiro que nos cómpre é enterrarmos dunha vez o que habitualmente se chama ‘transición’, porque foi un engano, (…) que en todo caso resulta hoxe, coas súas miserias e as súas mentiras, un lastre do que temos que desfacernos (…) O conto que nos quixeron vender, que di que houbo unha especie de proxecto ilustrado inspirado por un grupo de políticos clarividentes que planificaron previamente as etapas da conquista das liberdades para todos os españois, sen que estes se molestasen en facer nada pola súa conta.»
Sin entrar aquí a analizar las características de ese proceso, ni los principios y postulados básicos del diseño del nuevo estado democrático, cumple señalar que la contribución de los movimientos nacionalistas emancipadores de los Països Catalans, Euskalherría y Galiza -con el euskaldún en su vanguardia- dio lugar a que todas las fuerzas y organizaciones ‘ilegales’ obreras, sociales, culturales y cívicas, así como las organizaciones políticas también ilegales, implicadas en la lucha por la ‘ruptura democrática’, reconociesen la realidad sociopolítica plurinacional y asumiesen y propugnasen el derecho de las tres naciones-sin-estado ‘periféricas’ a autodeterminarse y ejercer sus respectivas soberanías en el previsto proceso constituyente ex-novo, con predominio de propuestas de articulación federal-confederal, más con respeto de la libre decisión de cada una de ellas -y en todo caso preconizaban un modelo republicano de estado, tanto para cada uno de esos sujetos de soberanía cuanto para el nuevo estado español. Ese proceso cívico-político fue abortado desde arriba y desde fuera, es decir, desde instancias de poder supra-estatales, en un contexto internacional gravemente adverso: el mundial y europeo de la guerra fría, y el peninsular de la revolución dos cravos portuguesa (abril de 1974), una vez que el inicial golpe militar anti-salazarista había desembocado en la auténtica revolución de izquierdas dirigida por el MFA -en esos contextos, un Portugal ‘rojo’ significaba un quiste molesto, más una Península Ibérica ‘roja’ resultaría ser un cáncer posiblemente letal para el sistema imperial hegemonizado por los USA en la Europa occidental.
Saboteado y truncado el ejercicio rupturista de la soberanía popular, el ‘pueblo español’ fue suplantado por el poder del Departamento de Estado norteamericano, con la colaboración de las dos grandes Internacionales, socialdemócrata y democristiana, la complicidad de nuevos cuadros dirigentes parvenus en algunas organizaciones ‘antifranquistas’ -primordialmente del PSOE desde el ‘congreso’ de Suresnes (otoño de 1974)- y la ‘adhesión’ de sectores oportunistas del régimen franquista que vieron en esa operación el cielo abierto para su supervivencia -a empezar por el nuevo monarca investido por las Cortes franquistas en aplicación de nada menos que la Ley de Sucesión de 1946. En expresivos términos de Joan Garcés, ese ‘pueblo español’, en lugar de poder obrar como soberano, fue reducido a intervenido -por enésima vez en su historia, por cierto, desde 1714 en adelante.
Frustrada así la ‘ruptura democrática’, se consumó el segundo proceso, en el que esa ruptura fue suplantada por la reforma política o reforma democrática -reforma de lo ‘irreformable’, puesto que es reformable un régimen que ya sea en sí mismo democrático, para perfeccionarlo, más de ningún modo un régimen fascista en sí mismo anti-democrático. Esa ‘reforma’ se lleva a cabo formalmente a partir de las elecciones de 1977, que no fueron convocadas como constituyentes, pero las Cortes así elegidas proceden a elaborar la constitución del post-franquismo: la Constitución de 1978, que impone ‘desde arriba’ la IIª Restauración de la monarquía borbónica -sin dar a la ciudadanía oportunidad a elegir plebiscitariamente entre monarquía o república-, legitima al monarca investido previamente por el régimen franquista, rehúsa admitir el derecho de autodeterminación de las naciones-sin-estado, y declara axiomática y dogmáticamente como fundamento de esa constitución, no ya una única nación española -sociopolíticamente inexistente como tal- sino inclusive su (¿eterna?) unidad, indisolubilidad e indivisibilidad (art. 2). Por encima, encarga al ejército (art. 8) la misión de velar por que así sea y, llegado el caso, actuar como sabe hacerlo, «en defensa de la integridad territorial» de esa única nación -al modo del Santo Oficio inquisitorial en defensa de los dogmas de la contra-reforma católica consagrados en Trento.
Así que, en lugar de reconocer la realidad plurinacional del ámbito sociocultural y sociopolítico del nuevo estado, la Constitución de 1978 la niega, y comete la aberración conceptual de definir la nación por y desde el estado -es decir, impone el dogma de que un estado se corresponde biunívocamente con una sola nación- limitándose a reconocer «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones» (art. 2 in fine) -así mezcladas y equiparadas dos realidades completamente diferentes, sociopolítica una y sociogeográfica la otra, y por tanto necesitadas de tratamiento jurídico-político también diferente.
Pero los ‘padres de la constitución’ saben que, aunque no reconozcan la existencia dentro del Estado de naciones diferentes de la española, esas naciones existen, tienen conciencia de serlo y siguen afirmándose como sujetos de soberanía. Así que recurren al sucedáneo de la autonomía como fórmula político-administrativa de autogobierno limitado. Ahora bien, la autonomía es una carta otorgada por un Estado unitario ya constituido, o sea, supone un enfoque antitético de la participación de varios sujetos de soberanía en el proceso constituyente de un nuevo estado. Por tanto, no vale para resolver el problema de las ‘cuestiones nacionales’. Y, claro es, no lo resolvió. Al contrario, lo empeoró. La constitución de la IIª República había otorgado la autonomía únicamente a las tres ‘comunidades nacionales’ que desde tiempo atrás reclamaban un estado propio: Galiza, Euskadi y Catalunya. La de 1978 generaliza ese otorgamiento, ofreciéndolo no solo a esas tres ‘nacionalidades’, sino a las regiones, conjuntos de provincias, e incluso provincias en solitario que soliciten convertirse en ‘comunidades autónomas’ -aunque en muchas de ellas no hubiese existido hasta entonces reclamación de autonomía política alguna – sin olvidar, eso sí, a dos ciudades coloniales en la costa mediterránea de Marruecos. ¡Para culmen de confusionismo, en el mismo título se trata de la autonomía municipal!: es el engendro del llamado ‘Estado de las autonomías’. Ese singular diseño se formula en el famoso Título VIII de la constitución.
El rótulo de ese Título VIII es muy elocuente: «De la organización territorial del Estado». En efecto, es un enfoque administrativista, no de teoría del Estado. Se aborda la cuestión como si se tratase de territorios y no de pueblos-naciones asentados en territorios. Mas hemos demostrado ya que una nación no se define por un territorio, y que incluso el territorio no es un elemento necesario para la existencia de una nación. El territorio, si, es la base de la existencia del estado -«la organización territorial más importante», en expresión de Bauer-, y también de instituciones administrativas como la provincia o el municipio, es decir, de las instituciones territoriales jurídico-administrativas y jurídico-políticas.
Mas no de las realidades socio-políticas que son las ‘comunidades nacionales’. El territorio, como tal, no es un sujeto político: los son los ciudadanos en singular y el conjunto de los mismos que constituye una nación. Por tanto, la organización territorial del Estado es un asunto de descentralización (territorial) administrativa o a lo sumo político-administrativa, pero no sirve como expediente para la articulación constitucional de diversos sujetos de soberanía política. Y la puesta en práctica del Título VIII lo corroboró: aunque en su normativa se distinguía entre las ‘nacionalidades’ y el resto en el procedimiento para constituirse en comunidades autónomas, no se tardó nada en borrar del mapa esa distinción, mediante el llamado ‘café para todos’ que comienza con la LOAPA ya en 1981 -en la ‘resaca’ del golpe de estado del 23F de ese mismo año- y progresivamente irá equiparando competencialmente a las diversas CCAA, al tiempo que, con la inestimable colaboración del Tribunal Constitucional, el poder central irá invadiendo sus competencias exclusivas y las irá reduciendo a entes de simple autonomía administrativa -con la sola excepción de las ‘resistentes’ Catalunya y, sobre todo, Euskadi-. A día de hoy, puede decirse que el Título.VIII está prácticamente derogado, es decir, vaciado de contenido realmente vigente.

4. Las ‘cuestiones nacionales’ en la actual ‘rebelión cívica rupturista’.
La crisis del ‘Estado democrático moderno’ referida al comienzo de este texto, y que en el caso español se fue gestando desde el nacimiento mismo del régimen -cuando el pueblo soberano fue reducido a la condición de intervenido- experimenta un ‘salto cualitativo’ cuando, en metáfora de José Luis Sampedro, «España se convierte en un aznarato», es decir, durante el período en que José María Aznar es presidente del gobierno (1996-2004) y especialmente su segunda legislatura, en la que el PP, por una parte, inaugura la conversión de su mayoría parlamentaria absoluta en régimen de partido único de facto y, por otra, acomete un completo saqueo del patrimonio del Estado y su ‘sector público’ -iniciado anteriormente por el ministro Solchaga del PSOE-. Es decir, por lo primero, suprime prácticamente la ‘democracia representativa’ para la ciudadanía votante de la oposición parlamentaria, y por lo segundo mutila la definición constitucional del ‘Estado democrático y social de derecho’ y, sobre todo, la de la ‘Economía social de mercado’. De hecho, hacia finales del mandato aznarista, una lectura atenta de la Constitución de 1978 revelaba que buena parte de los preceptos más importantes de su Título Iº (De los derechos y deberes fundamentales) ya no estaban realmente vigentes.
La consecuencia es una creciente asimetría entre la ‘sociedad civil’ y la ‘sociedad política’, que deriva en un acelerado divorcio entre la ciudadanía y las instituciones ‘democráticas’: entre el común ciudadano (la mayoría social integrada por las ‘clases populares’) y la casta político-institucional que dice representarla y gobernar para ella -pero realmente, en cuanto representante, incumple el contrato de fideicomiso electoral y, en cuanto gobernante, pasa a gobernar contra el común ciudadano, al servicio de oligarquías económicas y sociales, tanto domésticas como transnacionales. De ese modo se opera una progresiva mutación del régimen político, que se aleja cada vez más del diseño constitucional de 1978 para transformarlo en un constitucionalismo oligárquico -como puso en evidencia el profesor Gerardo Pisarello. El creciente descrédito popular de las instituciones políticas y sus inquilinos, y la creciente indefensión de los segmentos sociales más ‘olvidados’ por ellas, engendra en la ciudadanía una reacción que la activa para organizarse en autodefensa y alimenta un proceso que acabará por convertirse en rebelión cívica.
La retroalimentación de ambos procesos -depuración anti-democrática de las instituciones constitucionales por los inquilinos del poder, y creciente rebelión cívica- se traduce en una deslegitimación de las instituciones políticas y, al cabo, descomposición del régimen de la IIª Restauración: en definitiva, un proceso orientado a un horizonte de ruptura democrática -análogo, en un contexto sociohistórico diferente, al acontecido anteriormente en la fase final del tardo-franquismo. El estallido de la crisis financiera mundial en 2008, y la subsiguiente ‘gran depresión’, imprimirán mayor potencia y aceleración a ese proceso -abrirán una nueva fase. Con el precoz precedente del movimiento Nunca Máis en Galiza, suscitado a finales de 2002 por la catástrofe ecológica debida al naufragio del petrolero ‘Prestige’ y la inerte respuesta de los gobiernos central y gallego -«desaparece el estado y emerge la nación»- , el punto de inflexión en el ámbito estatal lo marca el 15M de 2011, cuando la marea de los indignados invade las plazas en toda la geografía hispana, al grito unánime de «con este sistema -y no sólo con este gobierno- vamos de culo»: el proceso se torna explícitamente destituyente del régimen actual.
Conviene señalar, por una parte, los dos niveles en los que interactúan los motores del proceso y, por otra, los dos ejes de contradicción antagónica que le imprimen dirección. En cuanto a los dos niveles, baste reiterar que el motor principal radica en la ‘rebelión cívica’, que protagoniza un proceso destituyente en forma de impulso de abajo arriba, pero se combina con la deriva deconstituyente del poder político en el aparato de estado -quiebra del ‘pacto constitucional’ por sus propios protagonistas (los dos partidos dinásticos, PP y PSOE), progresiva demolición de buena parte del edificio constitucional (títulos Preliminar, I, VIII y, finalmente, el crucial art. 135, que cede la soberanía de las Cortes a la plutocracia internacional), y sometimiento a los dictados de ‘la troika’ europea (con lo que el Estado español se convierte en un Protectorado de la UE).
Veamos ahora los dos ejes de contradicción antagónica. Son estos: primero, el eje ‘izquierda versus derecha’, que expresa la lucha de clases; segundo, el eje ‘nacionalismos periféricos versus chovinismo estatal’, que expresa la lucha emancipatoria de las naciones-sin-estado negadas por la Constitución del 78.
Lucha de clases, si: paradójicamente, mientras esa expresión había ‘caído en desuso’ en buena parte de la izquierda política, el magnate Warren Buffet presumía, en plena crisis, de que «la guerra de clases existe, y además la estamos ganando». La morfología de esa lucha y de sus actores no es la misma en el centro que en la periferia del sistema-mundo, ni en la actualidad que en períodos pasados, mas es un hecho. En el proceso que analizamos, el protagonista lo es la izquierda social y no (tanto) sus organizaciones de clase, políticas y sindicales, y esa izquierda social lo es el conjunto de las clases subalternas, el común ciudadano (la llamada ‘mayoría social’) y no (solo) la clase obrera stricto sensu. Y el antagonista lo es primordialmente la plutocracia (es decir, la oligarquía financiera), que controla, mundial y localmente, los mercados financieros (es decir, representa la hegemonía del capital-dinero sobre el capital-productivo, o ‘industrial’), y no tanto la ‘burguesía’ en sentido clásico. A partir de la crisis financiera mundial y el comienzo de la gran depresión, ese fue el eje de contradicción dominante en la dinámica (dialéctica) de la rebelión cívica como proceso destituyente del régimen español.
Mas el segundo eje se combinaba con, y reforzaba objetivamente al primero, en su trayectoria rupturista, en cuanto contradicción antagónica que colisionaba frontalmente con el diseño constitucional del Estado español e impactaba en la línea de flotación del régimen monárquico -incompatibles ambos con la necesaria articulación de diversos sujetos de soberanía nacional-, si se pretendía resolver de una vez el problema histórico de las ‘cuestiones nacionales’ en el ámbito peninsular sin, una de dos, o implosión del Estado actual, o bien nueva «doma y castración» de las naciones a él sometidas.
En 1998, fuerzas nacionalistas de Galiza, Euskadi y Catalunya reeditaron el histórico GALEUZCA -constituido durante la IIª República, vigente durante la primera etapa del exilio y extinguido después-, cuyo primer efecto político inmediato fue la declaración por ETA de su primera tregua indefinida y el subsiguiente ‘Pacto de Lizarra’ de todo el espacio abertzale (incluido pues el PNV de Arzallus) en procura de una solución política y pacífica de la ‘cuestión vasca’. Galeuzca, tregua indefinida de ETA y acuerdo de Lizarra, abrieron un horizonte de esperanza en la ciudadanía democrática -y fueron saludados y valorados positivamente por analistas progresistas como el francés Gilles Perrault en un lúcido ensayo-manifiesto editado ese mismo otoño. Pero la tregua de ETA y el acuerdo de Lizrarra fueron boicoteados por el gobierno de Aznar y, en cuanto al Galeuzka, no sobrevivió al aznarato.
Pocos años más tarde, las dos partidos ‘dinásticos’ protagonizaron en las Cortes un incalificable desplante al lehendakari Ibarretxe, negándose con genuina ‘soberbia española’ a tan siquiera examinar y debatir el Proyecto de reforma progresiva del Estatuto de Gernika que con valerosa y democrática buena voluntad constructiva sometía a consideración el Lehendakari, previamente elaborado y aprobado por el Parlamento de la Comunidad de Euskadi. Por cierto, que esa desconsideración hacía caso omiso de los artículos 87 del Tít. III y 166 del Tít. X que, el primero, legitima a las «Asambleas de las CCAA» para «solicitar del gobierno (central) la adopción de un proyecto de ley» o remitir al Congreso una «proposición de ley», y el segundo dispone que ese procedimiento es uno de los «previstos» para ejercer «la iniciativa de reforma constitucional»: es decir, desplante vulnerador de las normas contenidas en la Constitución para su propia reforma.
En Galiza, durante la legislatura de 2005-2009, el gobierno ‘bipartito’ PSdG-BNG, aborda un proyecto de reforma también progresiva del Estatuto gallego mediante un proceso muy abierto a la participación del tejido asociativo e institucional de la sociedad civil, en el que el apoyo cívico al proyecto resulta virtualmente unánime, pero que el PP boicotea sin argumentos -ni escrúpulos- en el Parlamento de Galiza. Finalmente, ya durante el mandato de Zapatero, el proyecto de reforma del estatuto catalán promovida por el gobierno tripartito de la Generalitat (PSC-ERC-ICV-EUiA) presidido por Maragall, aprobado por abrumadora mayoría en el Parlament, es «cepillado bien cepillado» (en procaz expresión de Guerra) en las Cortes. Aún así es plebiscitariamente aprobado en Catalunya, pero el PP recurre al Tribunal (anti)Constitucional, que comete la fechoría de mutilarlo aún más: es una declaración de guerra a la ciudadanía catalana, y su respuesta es el ‘Procès’ de amplísima movilización cívica para el ejercicio de su autodeterminación, o ‘libre decisión’, que comienza con las sucesivas convocatorias de ‘consultas’ a nivel municipal sobre el ejercicio de la soberanía nacional y, en su caso, la independencia, organizadas exclusivamente por la sociedad civil con resultados cívico-democráticos espectaculares, hasta dar lugar a que un 80% de los ciudadanos reclamen pronunciarse en referéndum, que en las últimas elecciones catalanas el voto a las opciones independentistas logre mayoría de escaños en el Parlament, y que en los momentos en que escribo esté previsto un referéndum (el del 1 de octubre de 2017) para el próximo otoño -que el chovinismo español campante y rampante en el poder central está sometiendo a chantaje y boicot sistemáticos con hipócritas y desvergonzadas apelaciones a la constitución que ellos mismos han violado contumazmente a lo largo de todo el proceso que estamos analizando.
5. Coda: la necesaria combinación de los dos ejes de contradicción para la correcta y definitiva solución de las ‘cuestiones nacionales’ en un horizonte de ruptura democrática con el régimen actual.
Hemos señalado y descrito los dos niveles en los que ha venido desarrollándose el actual proceso destituyente/deconstituyente del actual régimen político, con el motor principal abajo, en la ‘rebelión cívica’ de la izquierda social. Hemos hecho otro tanto con los dos ejes de contradicción antagónica que le imprimen dirección. Como conclusión, creo que resulta patente que se combinan y retroalimentan -objetivamente, puntualicé- los dos niveles y ambos ejes de contradicción, y que el protagonista del proceso tendencialmente rupturista lo es el común ciudadano que integra la izquierda social y no (tanto) las fuerzas políticas no dinásticas, es decir, no comprometidas con la monarquía y críticas con el régimen. Por tanto, es esa izquierda social en todo el ámbito del Estado la que apuesta por la ruptura, y es esa misma izquierda en las naciones-sin-estado la que protagoniza sus respectivos movimientos emancipadores. De ello resulta que esos pueblos sometidos reclaman ejercer su soberanía nacional en clave de soberanía popular. Esto es muy relevante a efectos de diagnosis, porque revela el contenido de clase dominante en esos movimientos emancipadores: no son las burguesías las clases dirigentes de esos movimientos, no se trata de nacionalismos burgueses -ni en Euskadi, ni siquiera en Catalunya, y mucho menos en Galiza (donde, como colonia interior que es, nunca llegó a existir un nacionalismo burgués). Y aquí viene como anillo al dedo una de las frases de Michael Löwy citadas más arriba: la de que es preciso «distinguir con mucha claridad entre el nacionalismo de los opresores y el nacionalismo de los oprimidos» -Vladimir I. Ulianov, es sabido, denominaría ‘nacionalismo’ solo al segundo, y en cambio chovinismo al primero.
Precisamente ahí radica la clave de que se conjuguen ruptura en tonalidad republicana y emancipación de las naciones negadas. Dado que es la izquierda social quien protagoniza uno y otro proceso, ambos se complementan objetivamente, como he dicho. Mas es preciso que también sea así subjetivamente. Quiero decir que es necesario que, recíprocamente, las fuerzas españolas de izquierda rupturista comprendan que los nacionalismos emancipadores ‘periféricos’ son objetivos aliados suyos necesarios, y esos movimientos comprendan que, sin la alianza con esas otras fuerzas, difícilmente lograremos ganar una batalla política -democrática- que tiene en las fuerzas del actual régimen su irreductible, reaccionario y chovinista enemigo principal. Sin ruptura no habrá solución para las ‘cuestiones nacionales’, porque no se podrán abordar los respectivos procesos constituyentes, y sin ‘libre decisión’ de las naciones-sin-estado no habrá ruptura, y por tanto solución para los gravísimos problemas sociales del común ciudadano agredido por las políticas antidemocráticas practicadas por los poderes del actual régimen mal-nacido de la IIª Restauración.
En mi humilde opinión, existen cuatro comunidades nacionales forjadas desde los confines de la Historia como comunidades de origen y de cultura, y con suficiente conciencia nacional en su conciencia social: Galiza, Euskalherría, Països Catalans y… España stricto sensu. Si Daniel Castelao viviese hoy, y reescribiese su memorable Sempre en Galiza, tal vez formularía su lúcida propuesta federal-confederal en términos como estos: una Confederación de esos cuatro sujetos de soberanía nacional, abierta a que, dentro de tres de ellas, se articulasen como estados federados los subconjuntos que las integran. Galiza es una sola: únicamente le cabría a su vez articularse – ¡quién sabe! – con Portugal, en origen parte del Antiguo Reino de Galiza. El primer proyecto de articulación confederativa elaborado por las nacionalistas Irmandades da Fala en 1918 ya abría la puerta a la posible integración confederal del Estado portugués, siguiendo el ideario gallego-portugués del Iberismo del siglo XIX.
(Nota de la Ed.: Este texto, proporcionado por el autor, corresponde al capítulo de Xosé Manuel Beiras del libro Repensar la España plurinacional de Icaria Editorial).
http://www.sinpermiso.info/textos/las-cuestiones-nacionales-en-el-estado-espanol-actual








