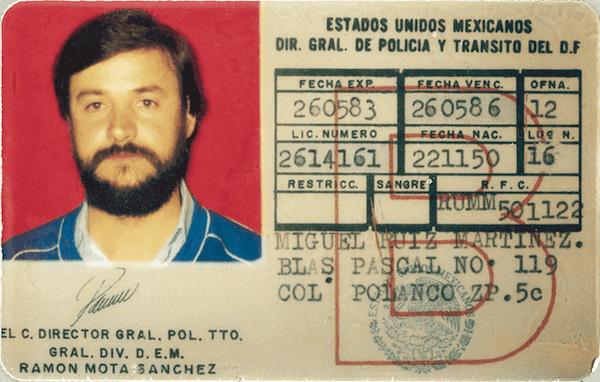Hace poco más de dos años, el Centro Simon Wiesenthal envió una misiva a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, en la que traslucía el cabreo mayúsculo de los supervivientes del Holocausto con la permisividad que en España tenían los grupos fascistas y en particular por la circular de la Fiscalía por la que los grupos nazis quedaban amparados por los delitos de odio. Despreciar a los nazis era considerado una agresión a los valores democráticos. El Wiesenthal se había dado a conocer por su labor humanitaria persiguiendo y cazando nazis por todo el planeta. Dicen que pautaron y llevaron a la justicia a más de mil.
En Ipar Euskal Herria, los imputados por colaboracionismo con el régimen de Petain fueron numerosos. No tenemos datos específicos, pero sabemos que, en el departamento de los Bajos Pirineos, los juzgados fueron 560 de los que 39 fueron penados a muerte. Aún en junio de 1952, un tal Guibeau, vecino de Biarritz, fue condenado a la pena capital por un tribunal de Burdeos por colaborar con los nazis.
Unos años más tarde, los miembros del grupo ultra que se opusieron a la independencia de Argelia bajo las siglas OAS, militares en su gran mayoría, fueron condenados, entre ellos una colonia que se refugiaba en la costa de Lapurdi. Salieron de prisión con la amnistía que les concedió De Gaulle en 1963.
La reciente película “Argentina, 1985” que refleja el proceso a los altos mandos de la dictadura argentina (1976-1983), nos ha recordado que la justicia, aunque con dificultades, ha sido capaz, al menos en algunos escenarios, de condenar a los autores de las tropelías del Estado. Con la historia del fiscal Julio Strassera de fondo, las autoridades militares se sentaron en el banquillo y fueron condenadas a largas penas. Desde entonces, y hasta comienzos de 2022, habían sido 1.058 las personas penadas por su colaboración con la dictadura. Aún este verano, diez responsables del presidio militar de Campo de Mayo fueron condenados a cadena perpetua.
En España, sin embargo, como denunció el Centro Wiesenthal, la historia, el pasado y el presente, se escribe diferente. Este año, el Parlamento hispano ha aprobado la Ley de Memoria Democrática, en la que se reconoce a los luchadores contra la dictadura franquista y el supuesto cambio de paradigma que supuso la Constitución de 1978. El legado de los militantes antifranquistas está recogido en ley. La disposición adicional quinta es sumamente explicita: “se considera contrario al interés general la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del Golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales”.
Pero a pesar de la novedad en la ley, los movimientos han sido nulos. Pedro Urraca Renduelles es un buen ejemplo de una impunidad alargada en el tiempo. Comisario de policía y agente de la Gestapo, fue el responsable de la incautación de la sede del Gobierno vasco en París, que originó en Euskal Herria la detención de decenas de personas y la ejecución del médico Luis Álava. Urraca fue responsable de la muerte de decenas de exiliados entre ellos Lluis Companys, presidente de la Generalitat. En octubre de 1947, fue condenado a muerte, en rebeldía, por un tribunal francés que lo acusó de espionaje en favor de la Alemania de Hitler. Urraca, sin embargo, fue arropado con una nueva identidad por Madrid y enviado a Bélgica a espiar a los primeros refugiados de ETA. Murió en 1989 en Madrid, después de haber recibido, entre otras distinciones, la Orden del Mérito Civil y la de Isabel la Católica.
El caso de Melitón Manzanas es paradigmático. Confidente y colaborador de la Gestapo nazi, inspector jefe del Cuerpo General de Policía y Jefe de la Brigada Político-Social, en las comisarías de Irun y de Donostia, y superior de la Brigada Político-Social en la provincia de Gipuzkoa. Manzanas fue el paradigma del franquismo y se ganó una terrorífica fama, la de torturador. En 2001, 33 años después de su muerte, fue condecorado por el Gobierno español (Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil, a título póstumo).
El último ya es de traca. Se trata del confidente Mikel Lejarza Egia, que en 1975 provocó en Madrid, la detención de dos comandos. Para sus antiguos compañeros polimilis, Lejarza era un quinqui de poca monta que, tras ser detenido por hurtos menores en varias ocasiones, fue captado para infiltrarse en ETA. Su familia, por el contrario, que contactó a Patxi Zabaleta como abogado, supuso que había sido detenido y tras las torturas, como en otros casos más recientes, pasó a colaborar con la Policía franquista. Me quedo con la tesis del quinqui, porque en estas últimas décadas, Lejarza ha pasado por las cárceles de Basauri, Martutene, Argel y Barcelona, por fraudes y estafas. A pesar, en enero de 2010, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, por medio de su ministra de Defensa Carmen Chacón, le concedió la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.
Desde hace años, en cambio, una serie de figurantes, con el apoyo de los sectores más ultras y la apatía de los mismos que permitieron el desarrollo de los sectores fascistas, se hacen llamar Mikel Lejarza, el Lobo, para manifestar un mensaje cercano al de Vox. Las últimas apariciones en público y las fabulas de Fernando Rueda en forma de hagiografías han contribuido al boom mediático, una farsa de grandes dimensiones.
Mikel Lejarza fue, como Urraca, Billy el Niño o Manzanas, un colaborador de una dictadura sangrienta. Su actividad a favor de BPS, la Gestapo española, está fuera de toda duda. La ejerció mientras Franco vivía. Como tal debería haber sido tratado. Y si la ley de amnistía de 1977 le ha eximido de responsabilidades penales, como a Martín Villa, no debería hacerlo la recién aprobada Ley de Memoria Democrática. Los figurantes y el propio Mikel Lejarza deberían ser procesados, así como los difusores de sus fábulas, como apologistas del franquismo, de su policía criminal y de sus valores totalitarios.